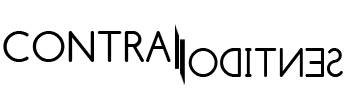En Chihuahua se ha abierto un nuevo debate político: el del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Como psicólogo clínico y terapeuta infantil, mi postura no está centrada en si se debe usar o no, porque en realidad el verdadero reto está en otro lugar: en la urgencia de construir espacios educativos inclusivos que respondan a las necesidades de miles de niñas, niños y adolescentes con condiciones neurodivergentes o con requerimientos especiales de aprendizaje.
La realidad en las aulas es clara: lo que más hiere no es cómo se nombran, sino cómo se atienden —o se dejan de atender— sus necesidades. Cada vez son más los casos de estudiantes con TDAH, autismo, dislexia, discapacidades sensoriales y emocionales que permanecen invisibles. La falta de personal de Usaer, la ausencia de docentes con formación especializada y el déficit de políticas estatales y federales sólidas terminan por expulsarlos del sistema, aunque nunca aparezcan en las cifras oficiales de deserción.
Para muchas familias, la experiencia escolar deja de ser un espacio de crecimiento y se convierte en un campo de batalla. Padres y madres se enfrentan a la frustración de ver que sus hijos no reciben las adecuaciones necesarias; los mismos estudiantes cargan con el peso de un fracaso que no les corresponde. Lo que debería ser un derecho se convierte en abandono.
No estoy en contra del uso personal del lenguaje, ni de la libre expresión psicosexual de los alumnos. Pero sostengo que el debate urgente no está en las palabras que escribimos en un cuaderno, sino en las acciones que transforman las aulas. La inclusión no se construye desde un reglamento de lenguaje, se construye con maestros preparados, con aulas adaptadas, con acompañamiento profesional constante y con políticas que respalden de manera digna los derechos de cada estudiante.
💡 Como sociedad, el reto no es decidir si decimos “todos” o “todes”, sino garantizar que todos, todas y todes tengan un lugar real donde aprender, crecer y sentirse reconocidos.
Porque cuando la inclusión se queda en la superficie de las palabras, olvidamos lo esencial: lo que duele no es cómo te nombran, sino cómo te dejan fuera.
Humberto Maturana lo resumió con claridad: “Educar no es preparar para la vida, es vivir junto a otros de manera que la vida tenga sentido.”